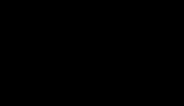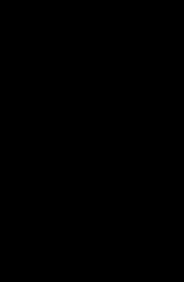Oración interior en san-martinismo
El Espíritu de las cosas
La oración interior en el san-martinismo
Coloquio divino, preludio de beatitudes eternas, ocupación continuada de los ángeles, la plegaria es verdaderamente la única arma de triunfo que el hombre posee, el milagroso remedio contra las tribulaciones, la corrección del alma, su verdadera fecundidad, su alegría y su júbilo, el medio para abrazar al Espíritu Santo en nuestros corazones.
A menudo comparada con la benefactora escarcha que atempera los calores del verano y refresca los cuerpos, la plegaria, esta familiar reunión con Dios, reabsorbe el fuego devorador de la pasión que se apodera del espíritu. Respiración del alma, la plegaria obtiene la gracia, es la escala de Divinidad por la cual los hombres suben de la tierra hacia la santa colina de Sión, y por la que, a su vez, los ángeles descienden hasta nosotros para instruirnos y asistirnos en nuestras obras. Cadena de oro que une el hombre a Dios, la plegaria es el fundamento de la fe; libera de las tinieblas.
Saint-Martin emplea una bella imagen evangélica, imagen que hace referencia a una promesa de Cristo, cuando el Señor nos indica que estará presente en medio de los que se reúnan en su nombre, dando una fuerza evocadora a su instructivo discurso: “La oración es la principal religión del hombre porque es la que une nuestro corazón a nuestro espíritu; y esto ocurre porque nuestro corazón y nuestro espíritu no están ligados al cometer tantas imprudencias, viviendo en medio de tantas tinieblas e ilusiones. Cuando, al contrario, se unen nuestro espíritu y nuestro corazón, Dios se une naturalmente a nosotros, puesto que nos ha dicho que cuando nos reunamos en su nombre, estará entre nosotros, y entonces podremos decir, como el Reparador: Dios mío, sé que me complaces siempre. Todo lo que no sale constantemente de esa fuente se encuentra en el rango de las obras separadas y muertas” (Saint-Martin, La Oración, in Obras póstumas).
Dios quiere hacer alianza con el hombre, pero quiere que sea solo con el hombre, limpio, vacío de suciedad, desprovisto de impurezas, desposeído de su vieja y repulsiva envoltura. Quiere que el hombre sea lavado y bañado en el agua que transforma, que haya cumplido con el ritual de las abluciones preparatorias para la recepción de la gracia.
“…nuestra plegaria podría transformarse al final en una invocación activa y perpetua y, en vez de decir esta plegaria, podríamos realizarla y llevarla a cabo en todo momento, con una conservación y una curación continuas de nosotros mismos” (Saint-Martin, El Hombre Nuevo, § 45).
La Santa Presencia del Verbo en el corazón del hombre
El verdadero sentido de la oración del corazón para Saint-Martin, el fruto de la oración interior, se sitúa precisamente en la consumación de esta casi “invasión” divina de la que somos objeto por la sorprendente llegada, a nuestro fondo, de lo Increado, de algo que sobrepasa todo entendimiento y toda razón, es decir, del Verbo eterno que viene a pronunciar su inestimable Palabra en el centro de nuestro centro, en este Santuario donde solo debe reinar el deseo de Dios.
¿Qué nos revela Saint-Martin que sea tan penetrante y sorprendente para ser experimentado hasta tal punto por el hombre de deseo y llegar a desconcertarle?
Simplemente todo, porque “Cuando tenemos la dicha de alcanzar este sublime abandono, el Dios que hemos obtenido por su nombre, según su promesa, este Dios que se ora a sí mismo en nosotros, según su fidelidad y su deseo universal, este Dios que ya no puede abandonarnos más, puesto que ha introducido su universalidad en nosotros, este Dios, digo, hace de nosotros su habitáculo de operaciones” (Saint-Martin, La Oración).
“Cuando quieras ofrecer tu sacrificio en el altar de la regeneración espiritual para santificar tu ser, purificarlo y llenarlo con los tesoros del amor, implora el nombre del hijo y tu corazón se convertirá en una víctima de consolaciones…” (Saint-Martin, El Hombre Nuevo, § 14).
Tenemos plena libertad para entrar en el santuario
“Teniendo, pues, hermanos, plena libertad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a través del velo…” (Hebreos 10:19-20).
Tras la venida de Cristo, los preceptos de las antiguas religiones (paganismo y judaísmo) quedan obsoletos, siendo reformados por la luz de la Revelación; el antiguo orden es superado, el hombre ya no tiene necesidad de un intermediario para aproximarse al trono de la Divinidad, Jesus Cristo ha rasgado el velo (Mt 27:51) que nos separa del Santuario: “Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres…” (Tito 2:11).
Jesús, por su muerte, ha purificado a los hombres pecadores: “En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados” (Hebreos 10:14). En consecuencia, la gran verdad, conmovedora y magnífica, que Saint-Martin quiere expresar y proclamar a sus íntimos, concerniente a la entera consagración ministerial de cada cristiano por el Cristo, no es otra que la verdad misma de la Escritura tal como enseña Pablo: “Teniendo, pues, hermanos, plena libertad para entrar en el Santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne, y un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura” (Hebreos 10:19-22).
Sin lugar a dudas el hombre, tabernáculo sagrado de la Santa Presencia, “nace para ser el principal ministro de la Divinidad”, tal como nos señala en el Ministerio del hombre-espíritu, lo que hace que nos prosternemos, en nuestro centro, para escuchar la oración que, después de haber nacido allí, irradia sobre nosotros su inconmensurable luz. Nuestra plegaria, nuestra oración para Saint-Martin, deben ser los instrumentos de la generación divina, las humildes herramientas de la acción divina, los fieles intermediarios de la acción del cielo.
“Esta misma arca santa encargará al gran sacerdote de la orden de Melquisedec que te ponga él mismo los hábitos sacerdotales, después de bendecirlos, y te dé por su propia mano las órdenes santificantes, por medio de las cuales podrás, en su nombre, derramar consuelos en las almas, haciendo que, por tu proximidad, por tu verbo purificador y por la santidad de tus luces (…) la virtud que va unida al arca santa hará que se te abran las puertas eternas…” (Saint-Martin, El Hombre Nuevo, § 16).
La unción sacerdotal del hombre-espíritu
El hombre nuevo, como es normal, tendrá dificultad para ver cuáles serán las consecuencias directas de las operaciones producidas por su oración activa.
Incluso no se apercibirá, puesto que a veces son insensibles y sutiles, de las modificaciones significativas que comenzarán, lentamente, a transformar su ser y trabajarlo para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Pero, aunque nada hiciera suponerlo, “cuando menos lo esperemos, llegará nuestra hora espiritual y hará que conozcamos, como por sorpresa, este estado delicioso del hombre nuevo. Entre los de esta clase se elige a los que están destinados a administrar las santificaciones del Señor” (El Hombre Nuevo, § 20).
Esta última frase, lejos de ser anodina es más bien de un alcance impresionante, puesto que solo trata, formalmente, de cómo el hombre nuevo, tras haber pasado por los dolores del nacimiento, después de haber sido bendecido por Dios, es destinado a recibir una sublime unción de naturaleza sacerdotal que lo hará sacerdote del Eterno.
No obstante, la recepción de esta unción lleva un nombre particular, es designada por una palabra precisa que solo se evoca con estremecimiento: ordenación. En efecto, se trata de, en esta etapa fundamental del proceso, ser “ordenado”, consagrado, sin ningún tipo de mediación humana, como sacerdote del Santo Nombre.
Saint-Martin nos lo desvelará al principio discretamente en forma de diálogo, de una revelación privada del más alto interés: “Me hiciste sentir que, si no hubiese ningún sacerdote para ordenar al Hombre, el Señor mismo iría a ordenarlo y a sanarlo” (El hombre de deseo, § 65). Pues no dudará en explicarnos el sentido y el valor de esta ordenación de un género inhabitual, que no recuerda ninguna transmisión clásica tal como los hombres han venido realizando según los venerables, y generalmente inmemoriales, principios de la Tradición.
En efecto, nos situamos aquí en el marco de una comunicación absolutamente original, de una naturaleza diferente a todas las conocidas en modo humano, de una consagración que no proviene de procedimientos familiares. En realidad, si el ser ha modificado su relación con el mundo, si se ha distanciado de las luces falsas de la apariencia engañosa, se convierte en un extraño para él mismo y para los demás, ya no depende de métodos temporales sino que, por el contrario, queda bajo la influencia de una operación propia y enteramente divina capaz de cambiarle en todas sus facultades:
“El hombre que, como es el pensamiento del Dios de los seres, se ha observado hasta el punto de que ha sometido sus propias facultades a la dirección y al origen de todos los pensamientos, ya no tiene dudas en su conducta espiritual, aunque no se encuentre protegido en su conducta temporal, si la debilidad sigue arrastrándolo todavía a situaciones ajenas a su verdadero objetivo, pues, al buscar siempre este objetivo verdadero, debe esperar los socorros más eficaces, ya que, al tratar de seguirlo y alcanzarlo, sigue la voluntad Divina, que es la misma que lo empuja e invita a que se dedique a ello con ardor.¿Pero de dónde le viene esta forma de ser, tan ventajosa y sana? Es que, si llega a regenerarse en su pensamiento, lo hace pronto también en su palabra, que es como la carne y la sangre del pensamiento y, cuando se ha regenerado en esta palabra, lo hace pronto también en la obra, que es la carne y la sangre de la palabra. (…) en él se transforma todo en sustancias espirituales y angélicas, para llevarlo sobre sus alas a todos los lugares donde lo llama su deber” (El Hombre Nuevo, § 4).
Así, la ordenación recibida, más allá de cualquier medida humana, otorga el insigne privilegio de penetrar en el interior del santuario, permitiendo el paso tras el segundo velo del Templo. El adepto puede entonces entender las extraordinarias palabras que le son transmitidas secretamente: “la virtud que va unida al arca santa hará que se te abran las puertas eternas y que desciendan sobre ti flujos de esas influencias vivificantes de las que se llenan para siempre las moradas de la luz” (Ibíd., § 16). Pero la confrontación con el arca santa tampoco es baladí, es un acto cuyo alcance a menudo no es plenamente comprendido en todas sus dimensiones, incluso entre iniciados y seres instruidos en ciertas ciencias.
Por lo tanto, es importante que le sea claramente anunciado al elegido el sentido completo de esta situación en el seno de la cual ignora las últimas consecuencias de lo que está pasando.
El nacimiento de Dios en el alma
¿Cuál es, no obstante, el sentido de esta desconcertante ordenación sacerdotal que se efectúa sin ninguna mediación humana, cumpliéndose por efecto de una gracia que supera nuestras débiles medidas temporales, ordenación por un misterio que nos es inaccesible, directamente recibido de las manos de Dios?
¿Cuál es su objeto propio, su intención, su vocación? ¿A qué razón superior obedece?
Todas estas cuestiones, lógicas y comprensibles, reciben de parte de Saint-Martin una respuesta única que se puede formular así: Dios nos confiere una unción, una ordenación, a fin de disponer nuestro corazón para ser receptáculo de su divina generación. Dios quiere santificarnos, purificarnos, de tal forma que pueda tomar nacimiento en nosotros, desea surgir al ser pasando por nuestro centro más íntimo: “…el Dios único que ha elegido su santuario único en el corazón del hombre y en este hijo querido del espíritu que todos debemos hacer que nazca en nosotros…” (El Hombre Nuevo, § 27).
Sí, Dios busca engendrarse en nuestra carne, extraordinaria revelación, solo es ahí, en nuestro pobre corazón, donde puede nacer verdaderamente y en plenitud. El hombre es ahora, tras su encarnación, imagen de un humilde establo, el símbolo del miserable pesebre que el Salvador había elegido para darle acogida en este mundo. La perspectiva san-martiniana, en su fondo, en su esencia, se revela finalmente como una teofanía, una obra de generación de la presencia divina, pues Dios, el Verbo, es substancialmente Dios en el hombre, Dios manifestado por el hombre, Dios pronunciando su Verbo en nosotros, es Emmanuel, el Hijo amado del Padre surgiendo de las profundidades del abismo insondable de nuestro ser.
Si uno piensa en ello, por el cumplimiento del nacimiento del Verbo en nosotros, el Cielo deja de estar a una distancia infinita, deja de estar oculto tras la inmensidad de los mundos visibles, se despliega aquí mismo, en nuestro templo interior, en la cámara secreta, en nuestro íntimo; está vivo en nuestro corazón, es real en nuestra alma y radiante en nuestro espíritu: “Sí, hombre nuevo, ese es el verdadero templo en el que solo podrás adorar al verdadero Dios del modo que él quiere que se haga (…) El corazón del hombre es el único puerto donde el barco, lanzado por el gran soberano a la mar de este mundo para transportar a los viajeros a su patria, puede encontrar un asilo seguro contra la agitación de las olas y un fondeadero sólido contra el ímpetu de los vientos” (El Hombre Nuevo, § 27).
Entonces, en el mismo instante en que tiene lugar el nacimiento de la Palabra en el alma, surge una Luz Inefable, una fuente desconocida, por las cuales “recibimos en nosotros multiplicidades de santificación, multiplicidades de ordenación, multiplicidades de consagración…” (El Hombre nuevo, § 3). Podremos entonces escuchar cómo resuenan en lo interno las espléndidas palabras: “Amigo mío, vamos juntos a preparar altares al Señor. Ve delante a preparar todo lo necesario para celebrar dignamente las alabanzas de su gloria y de su majestad. Sirve de órgano a mi obra, para anunciarla al pueblo, lo mismo que yo debo servir a la Divinidad para anunciar a todas las familias espirituales los movimientos de la gracia y las vibraciones de la luz. Y tú, Dios de mi vida, si alguna vez te place elegirme para ser tu sacerdote, ¡hágase tu voluntad! Todas mis facultades son tuyas. Me prosternaré en mi indignidad al recibir el nombre de tu sacerdote y tu profeta” (El Hombre nuevo, § 3).
El alma debe convertirse en el Templo del Señor
Esto es lo que le sucederá a aquel que haya dejado que su alma se convierta en el Templo del Señor, a aquel que se ha hecho digno de ser visitado por la semilla Divina: tendrá que fecundar el germen de Dios, la Palabra inexpresada del Verbo, porque “Es necesario que esta obra santa se opere en nosotros, para que podamos decir que estamos admitidos en la categoría de los sacrificadores del eterno” (El Hombre nuevo, § 16).
Dando la vida al Verbo de Dios, a este Hijo recién nacido “anunciado en nosotros por el Ángel”, concebido en nosotros por la “operación del espíritu”, reconstruimos, concretamente, el arca santa, revelamos el Tabernáculo sagrado de la Divinidad restableciéndolo en el centro del Templo de Jerusalén reconstruido “místicamente”, regenerado espiritualmente sobre sus bases y todas sus estructuras y partes, lo instalamos solemnemente, acompañado por la bondadosa presencia del Ángel del Altísimo, en el centro del Templo secreto por siempre santificado del Eterno nuestro Dios.
Tal es la obra a cumplir por los miembros de esta “Sociedad” pensada por Saint-Martin como una Fraternidad del Bien, una Sociedad quasi religiosa, a saber, la Sociedad de los Hermanos, silenciosos e invisibles, consagrando sus trabajos a la celebración de los misterios del nacimiento del Verbo en el alma; círculo íntimo de los piadosos Servidores de YHSVH, reagrupados según el deseo del Filósofo Desconocido, y a fin de responder a su voluntad inicial y primera, en “Sociedad de los Independientes”, que no tiene “ningún tipo de semejanza con ninguna de las sociedades conocidas” (Saint-Martin, El Cocodrilo, Canto 14).