Tras las huellas del Iluminismo
Las huellas del Iluminismo
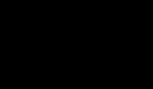
Tras las huellas del iluminismo
Martines de Pasqually, fuente del martinismo
Históricamente, la doctrina Martinista nace de Martines de Pasqually (1710-1774), quien es, en muchos aspectos, su incontestable padre fundador y su primer profeta.
Taumaturgo y hombre de Dios, sus conocimientos serán la base directa de los escritos y el pensamiento de Louis-Claude de Saint-Martin. Personaje desconcertante, nacido en Grenoble, Martines parece haber heredado, sin duda por transmisión familiar, una enseñanza judeo-cristiana de la cual nadie, hasta hoy, por una casi total ausencia de documentos, ha podido determinar su naturaleza. Sin embargo, a través de su acción, y en muy pocos años, va a conmocionar la vida iniciática de numerosos masones al levantar una estructura que le hará célebre, conocida bajo el nombre de Orden de los Caballeros Masones Élus Cohen del Universo, y que inicialmente había bautizado como Orden de los Élus Cohen de Josué.
Martines de Pasqually dejará una enseñanza, o más exactamente legará una doctrina y un pensamiento firmemente establecidos. Éstos presentan características sorprendentes y sin embargo poseen una admirable coherencia, procurando sobre numerosos aspectos complejos de la Historia universal aclaraciones esenciales, ofreciendo a aquel que se molesta en acercarse a ellos entrar en la inteligencia de las causas primordiales y la comprensión de verdades que para algunos permanecían hasta entonces muy oscuras.
El Martinismo, del cual Martines formulará las primeras bases, posee así un corpus doctrinal basado sobre un primer principio, resumiéndose en esta simple afirmación, que por otro lado recorre todo su Tratado de la reintegración de los seres en su primera propiedad, virtud y potencia espiritual divina: el hombre no se encuentra actualmente en el estado que fue el suyo originalmente; víctima de una Caída de la cual es responsable, vive desde entonces como un prisionero, exiliado en el seno de un mundo y de un cuerpo que les son extraños.
Louis-Claude de Saint-Martin y Jean-Baptiste Willermoz
Esta doctrina, cuyos numerosos elementos fueron inicialmente expresados en las Santas Escrituras, evocados por los Apóstoles, y luego, a lo largo de los siglos, por los Padres de la Iglesia, será piadosamente conservada, recordada, pero también igualmente desarrollada, precisada, enmendada, y sobre algunos puntos singularmente corregida, incluso a veces claramente enderezada de forma perspicaz y pertinente, por los dos discípulos más esclarecidos de Martines de Pasqually, como son Louis-Claude de Saint-Martin, llamado el “Filósofo Desconocido”, y Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824). Éste último trabajó en adaptar las enseñanzas martinesistas al simbolismo de la Masonería Escocesa y a las estructuras caballerescas de la Estricta Observancia.
No dejaremos de recordar al respecto que la denominación “Martinista”, primitivamente, antes de que Papus (1865-1916) y Augustin Chaboseau (1868-1946) expandan el término gracias a la fundación de una Orden conocida bajo esta apelación entre 1887 y 1891, que se beneficiará efectivamente de cierto resplandor, proviene precisamente de los Masones del Régimen Escocés & Rectificado establecidos en Rusia, designados de tal modo porque eran generalmente, más allá de su calidad de hermanos ligados a la Reforma de Lyon, adeptos más o menos activos de las prácticas de Martines, y sobre todo admiradores entusiastas del pensamiento de Louis-Claude de Saint-Martin, siendo incluso algunos, como Nicolaï Novikof (1744-1818), discípulos directos e íntimos del Filósofo Desconocido.
Originalidad de la vía “según lo interno”
De hecho, Saint-Martin había establecido, a lo largo de sus escritos y en su actitud, una aproximación personal a las tesis martinesianas, distinguiéndose de manera significativa al insistir muy pronto, molesto por la complejidad de las prácticas de los Élus Cohen, sobre la importancia de la recepción silenciosa e íntima de la Palabra sagrada, así como sobre el carácter superior de la vía “según lo interno”, por recoger una de sus expresiones favoritas.
Saint-Martin declaró abierta y firmemente que era inútil embarazarse con pesadas técnicas, que era inútil retrasarse con los elementales y los espíritus intermedios y que, al contrario, convenía abrirse directamente, a través de una sincera purificación del corazón, a los misterios de la regeneración del Verbo en sí mismo. Sostuvo que: “La única iniciación que predico y que busco con todo el ardor de mi alma es aquella por la que podemos penetrar en el corazón de Dios, y hacer entrar al corazón de Dios en nosotros, para hacer un matrimonio indisoluble que nos haga el amigo, el hermano y la esposa de nuestro Divino Reparador. No hay otro medio para llegar a esta santa iniciación que el de sumergirse, cada vez más, hasta las profundidades de nuestro ser y de no retroceder hasta que no hayamos llegado a obtener la viva y vivificante raíz, porque entonces todos los frutos que tendremos que llevar, según nuestra especie, se producirán naturalmente en nosotros y fuera de nosotros, tal como vemos que ocurre para nuestros árboles terrestres, porque están adheridos a su raíz particular, de la que no dejan de bombear su savia” (Carta de Saint-Martin a Kirchberger, 19 de junio de 1797).
Alejándose entonces de prácticas que juzgaba peligrosas y demasiado exigentes, Saint-Martin, que disentirá por sus propósitos con algunos de los antiguos alumnos de Martines, preconizará (en lo que no deberíamos de llamar Martinismo, para disipar numerosos equívocos, sino Saint-Martinismo), un retorno a la simplicidad evangélica, y se convertirá en el ardiente profeta de una unión sustancial con lo Divino, unión en la cual debe absolutamente dominar el desprendimiento, el silencio y el amor.
El Filósofo Desconocido, en efecto, no dudará en defender y animar la posibilidad de un trabajo operativo altamente espiritualizado, apartando las trampas que no dejan nunca de producir aquellos procedimientos demasiado dependientes de las manifestaciones fenoménicas.
Pero ¿qué originaba tal actitud, tanto más sorprendente en cuanto que procedía del mismo secretario de Martines, de aquel que había sido, en los años anteriores a su desaparición, el colaborador más cercano y el ayudante privilegiado del maestro? El misterio que, incluso en el siglo XVIIIº intrigaba y a veces perturbaba a aquellos versados en estos temas, sigue persistiendo hoy en día y sigue alimentando las legítimas reflexiones y numerosos interrogantes de los “hombres de deseo”.
En realidad, la necesidad de la interioridad, de la vía puramente secreta, silenciosa e invisible, la justifica Saint-Martin por la debilidad constitutiva de la criatura, su completa desorganización y su radical inversión, sumergiendo por ello a los seres en un medio infectado, una atmósfera viciada y corrupta, que acechan cada uno de nuestros pasos cuando nos alejamos de nuestra fuente, ponen en peligro nuestro espíritu cuando, por imprudencia o presunción, nos atrevemos a salir de los límites de los dominios serenos protegidos por la apacible sombra de la profunda paz del corazón. “Apenas el hombre da un paso fuera de su interior, estos frutos de las tinieblas le envuelven y se combinan con su acción espiritual, como su aliento, nada más salir de él, estaría apresado e infestado por miasmas putrefactos y corrosivos si respirase un aire corrupto (...). Cuántos peligros corre el hombre en cuanto sale de su centro y entra en las regiones exteriores” (Ecce Homo, § 4).
El hombre debe entonces convencerse de que no hay nada que esperar de las regiones extrañas, debe, por contra, trabajar, cavar en sí mismo para descubrir las preciosas luces sepultadas que esperan ver la luz y, finalmente, ser llevadas a la revelación. Los tesoros del hombre no están situados en lejanos horizontes inaccesibles, están a sus pies o más exactamente en su corazón; permanecen pacientemente disimulados, resplandecen secretamente, eclipsados y olvidados, bajo el ruido permanente de la agitación frenética que llevan, en una inverosímil y estéril carrera, sus energías hacia realidades no esenciales y periféricas.
Saint-Martin insistirá con fuerza sobre este punto: “Por sus imprudencias, el hombre está sumergido perpetuamente en abismos de confusión, que se vuelven tan funestos y oscuros que engendran sin cesar nuevas regiones opuestas unas a otras y hacen que el hombre se encuentre dispuesto como en medio de una espantosa multitud de potencias que le agarran y le arrastran en todas direcciones; sería un verdadero prodigio si quedase en su corazón un soplo de vida y en su espíritu una chispa de luz. (...); la verdadera obra del hombre ocurre lejos de todos estos movimientos exteriores” (Ibíd.).
La necesaria purificación del corazón
La verdadera obra ocurre efectivamente lejos del exterior y de los movimientos insensatos, porque es en el interior, tras el segundo velo del Templo, que discurren los ritos sagrados, que ocurren el auténtico culto espiritual y la divina liturgia celebrados a través del ejercicio constante de la oración y la adoración.
He ahí la labor santa, la pura ocupación, la primera vocación de aquel que está destinado al servicio de los altares de la Divinidad. Nuestra oración debe ser un canto puro, un bálsamo sublime, un incienso de buen olor; porque es la dulce ocupación a la cual el hombre debe consagrar sus días e, igualmente, “consagrar” su ser, porque es lo que Dios, en su insondable amor, aguarda y espera de sus hijos.
Esta actitud, que pudo sorprender al principio a los amigos de Saint-Martin, la mayoría adeptos instruidos en busca de iniciaciones con títulos prestigiosos, curiosos o letrados, personas del mundo en busca de conocimientos misteriosos, acabará lentamente por imponerse a los más sensibles y despiertos a las piadosas verdades, y les parecerá como el único camino, seguro y elevado, dispensador de inefables beneficios y numerosos frutos, a la vez que otros, desgraciadamente, no alcanzaban a comprender, no veían lo que originaba esta actitud en el Filósofo Desconocido la cual defendía en sus obras, actitud tan novedosa y sorprendente, incluso chocante para muchos de ellos acostumbrados a los fastuosos decoros de las recepciones masónicas, a la superficial gloria de los títulos y cargos, o aún más fascinados por las impresiones sensibles que provocaban ciertas prácticas extrañas y poco comunes, enseñadas por algunos maestros reputados y famosos, tan preciados en el siglo de las Luces.
El ejercicio constante de la oración y de la adoración
Si bien Martines insistía principalmente sobre la naturaleza horrible y tenebrosa del crimen de nuestro primer pariente según la carne, Saint-Martin se inclinará, con una atención acrecentada, demostrando una excepcional capacidad de percepción hacia los diversos engranajes del alma humana, sobre el lamentable estado en el cual se encuentran interiormente y en la actualidad los hijos de Adán, y advertirá de la profunda degradación y decadencia que les aflige, que no solo les hizo perder su estatus privilegiado con respecto al Creador, sino también les disminuyó en todas sus facultades y, en particular, les condenó a una cuasi “muerte moral”.
Esta trágica situación, que caracteriza la humanidad actual, golpeará y afectará tanto a Saint-Martin que considerará, no sin razón, como vana y estéril cualquier acción que no conlleve como condición previa y absoluta una verdadera “purificación”, y eso antes de cualquier empresa de instauración de un contacto o diálogo con el Cielo. El hombre se encuentra en tal estado de abyección, resalta Saint-Martin, que debe, antes de nada y en primer lugar, reconocerse como un miserable pecador y humillarse profundamente ante el Señor, a fin de esperar poder atreverse a dirigirse al Eterno tras pasar por las diferentes etapas del arrepentimiento.
Por lo tanto, se entiende lo que pudo conducir a Saint-Martin a afirmar: “La oración es la principal religión del hombre, porque ella es la que une nuestro corazón con nuestro espíritu...” (La Oración, en Obras póstumas), porque la mayor intuición que apareció en su pensamiento fue darse cuenta, en una especie de viva iluminación, de que el hombre, a pesar de todos sus esfuerzos movilizando mil y una técnicas, desarrollando un aparato complejo compuesto de ritos, invocaciones, gestos simbólicos, si no transforma radicalmente su corazón, se agita en vano y permanece siendo, desgraciadamente, como dijo el Apóstol Pablo, un triste e inútil “bronce que suena o címbalo que retiñe” (I Corintios 13:1).
Hay que santificar el corazón del hombre
En los primeros tiempos de su iniciación con Martines, Saint-Martin se preguntaba si era necesario emplear tantos medios para dirigirse al Eterno, y se convencerá rápidamente en cambio de que la única cosa indispensable y casi imperativa para poder unirse a Dios es presentarse ante Él con un corazón puro, es decir, con un auténtico deseo y un alma humillada.
Son las únicas condiciones de una auténtica relación espiritual, de una apertura efectiva a lo divino, de una inefable conversación de corazón a corazón con el Eterno. Lejos de las vanas pretensiones humanas deseosas de llegar a Dios por vías inciertas y falsas, casi siempre llenas de orgullo y vanidad, es necesario, al contrario, preparar y disponer el único órgano que poseemos para “operar”, es decir, nuestro corazón, conformándolo a las exigencia de la verdad, porque: “La Verdad solo pide formar una alianza con el hombre, pero quiere que sea con el hombre solo y sin ninguna mezcla de todo lo que no es fijo ni eterno como ella” (El Hombre nuevo, § 1).
Ahora bien, esta mezcla “no fija” es todo lo que atañe a la naturaleza prevaricadora, las adherencias de la carne, la antigua seducción de la serpiente, las ilusiones del hombre viejo que solo puede encontrar su reparación en el trabajo de santificación: “Dios quiere que se le sirva en espíritu, y también en verdad (...) el corazón del hombre debe ser santificado y elevado como triunfo a los ojos de todas las naciones. El corazón del hombre se origina del amor y de la verdad; solo puede recobrar su rango extendiéndose hasta el amor y la verdad” (El Hombre de deseo, § 199).
“Así, sentimos que el Nombre de Dios debe tener como característica esencial la de ser Alianza eterna, universal, temporal, espiritual, celeste y terrestre. Cuando desciende en el hombre, debe desarrollar en él sucesivamente todas estas diversas Alianzas y hacerle descubrir, en cada época, los tesoros y las maravillas de la eterna inmensidad. Mientras estas diversas Alianzas no se hayan manifestado, operado, confirmado y consolidado en nosotros, no podemos considerarnos como estando perfectamente regenerados; cada una debe tomar posesión de nosotros activa y sensiblemente, hablar y pronunciarse en nosotros; vivificarnos con sus bendiciones, su fuerza y su luz, interior y exteriormente; ponernos en situación, indignos como somos, de operar obras santas y ejercer todos los ministerios sagrados que ejerció la madre de familia, la cual, poseyendo en sí todas las propiedades divinas, inseparables del Nombre de Dios, poseía por consiguiente todas las Alianzas. Es necesario que estas santas Alianzas desciendan sobre nosotros, se prosternen en nosotros a su paso y que las tinieblas y todos los malhechores huyan ante ellas; finalmente, es necesario que nos convirtamos en el conjunto activo de todas estas Alianzas, puesto que es necesario que algún día nos convirtamos en el Nombre pronunciado de este Dios que las contiene” (Louis-Claude de Saint-Martin, Del espíritu de las cosas).